Para leer! Hacer a los argentinos...
miércoles, 16 de junio de 2010

A fines del siglo XIX, el Estado argentino encaró una tarea extremadamente compleja: hacer a los argentinos. Su instrumento principal fue la escuela, y su éxito constituyó uno de los logros más contundentes que la Argentina exhibió en su primer centenario. Cien años después, la escuela deberá encarar un desafío similar: volver a hacer a los argentinos. Pero ahora, y a diferencia de hace cien años, deberá hacerlo en el contexto de una sociedad empobrecida y segmentada, y con el débil respaldo de un Estado carcomido interiormente y escaso de ideas y proyectos.
Desde las décadas finales del siglo XIX, la educación formó parte de las prioridades del Estado. Era aquél un Estado en construcción, dirigiendo una sociedad a la que la inmigración masiva estaba haciendo de nuevo. Los dirigentes políticos vivieron la circunstancia irrepetible de la "ingeniería social": poder llevar adelante, sin fuertes oposiciones, un proyecto para la Nación, en el que la educación tenía un papel fundamental.
En esa materia, se enfrentó con dos competidores. Uno era la Iglesia, que por entonces no tenía fuerza institucional suficiente para ofrecer una alternativa, aunque desde entonces se dedicó a construirla, y con éxito. El otro eran las organizaciones de las colectividades extranjeras, especialmente la italiana, preocupada por educar italianamente a los hijos de los inmigrantes. No era un problema menor, como mostró Lilia Ana Bertoni. La carta de triunfo del Estado fue ofrecer un servicio educativo a todas luces excelente. Las escuelas-palacio de fines de siglo, que aún subsisten, son uno de los muchos ejemplos de esa preocupación. El Estado ganó la competencia con amplitud.
¿Cuáles eran las tareas que el Estado asignaba a la educación en esa sociedad en formación? Lo básico es bien conocido: la enseñanza sería obligatoria, gratuita, común y laica. Se trataba de hacer un gran esfuerzo para ofrecer a todos los niños la misma posibilidad de una enseñanza excelente. Una enseñanza que los capacitara para desarrollarse en una sociedad competitiva y que desarrollara en ellos la valoración del esfuerzo y el trabajo y la confianza en el reconocimiento del mérito. Una enseñanza en la que los exámenes eran parte central del aprendizaje.
Pero había otra función: hacer a los argentinos. Los argentinos no nacieron en 1810 ni se hicieron argentinos espontáneamente, sino por obra del Estado educador. Hasta la segunda mitad del siglo XIX, el problema se limitaba a integrar en una comunidad nacional imaginaria a porteños, salteños o cuyanos. Pero desde entonces se complicó y amplificó, con la llegada de las masas de piamonteses, calabreses y napolitanos, gallegos, catalanes y andaluces, siriolibaneses, montenegrinos, suecos, suizos... Hacer a los argentinos, a partir de esa muchedumbre babélica, se convirtió en un problema central para el Estado, que aceptó a regañadientes que los padres difícilmente se nacionalizarían -tales fueron los atractivos términos de la oferta inmigratoria-, pero apostó por los hijos y la escuela.
Allí, los hijos de los inmigrantes aprendieron la "lengua nacional", la geografía nacional y, sobre todo, la historia nacional. Los hijos de inmigrantes, que en su casa hablaban con sus padres y abuelos, quizás en su lengua, sobre su pasado y sus tradiciones, aprendieron que su historia en realidad comenzaba en 1810, que su héroe patrio era San Martín, que personajes como Rivadavia, Rosas o Mitre eran parte de su historia y de sus problemas. Se trataba, además, de una historia moral, con un mensaje acerca de las instituciones y el valor de la ley, apoyada por una sólida enseñanza del civismo. De modo que, además de argentinos, se formaron ciudadanos, aptos para reclamar sus derechos y ejercerlos. Un historiador se admira de la calidad de semejante "invención" historiográfica y de la eficacia de su transmisión. Un ciudadano empieza diciendo: así se hizo la Argentina.
El proyecto escolar fue parte del proceso más amplio, complejo y espontáneo de construcción de una nueva sociedad, al que la educación contribuyó a moldear. El resultado fue una sociedad caracterizada por su capacidad para incorporar e integrar a los migrantes externos, luego a los internos y finalmente a los de los países limítrofes. Lo hizo en primer lugar asegurándoles trabajo y oportunidades. Como no había tradiciones estamentales o de linaje, salvo en el estrecho sector de las elites, lo que se construyó fue una sociedad básicamente móvil, que a mediados del siglo XX había completado su democratización. Muchas veces se ha subrayado que la Argentina fue un país de clases medias, una singularidad en el contexto hispanoamericano. La idea es correcta, pero no en términos estáticos -una franja en una pirámide social-, sino como imagen de una sociedad en la que los hijos normalmente estuvieron mejor que sus padres. La educación fue uno de los principales instrumentos de ascenso y el Estado puso al alcance de todos una educación excelente.
Si comparamos aquella Argentina con la actual, saltan a la vista dos grandes diferencias. De la integración y movilidad social hemos pasado a la polarización y la segmentación. Por su parte, el Estado ha perdido su rumbo y su potencia, y ni puede ni sabe cómo modificar la situación actual. Si bien este cambio se incubó a lo largo del siglo XX, el gran quiebre se ha producido a mediados de la década de 1970.
A lo largo del siglo XX, el Estado desarrolló una relación ambigua e impura con las grupos de intereses de la sociedad y terminó convirtiéndose en un botín, disputado por corporaciones que habían colonizado sus oficinas y ministerios. En el caso de la educación, la principal es la Iglesia, que otrora tuvo la intención de convertir al Estado en confesional, pero que desde mediados del siglo XX se concentró en desarrollar su propio sistema educativo, financiado por el Estado, cuyo crecimiento ha acompañado la declinación de la escuela pública. La otra gran corporación son los gremios docentes, cuyos modos de funcionamiento constituyen hoy un serio problema para la escuela.
Pero además, desde 1975 hasta hoy -con la salvedad de los años de Alfonsín, que al respecto fueron neutros-, distintas políticas, con diferentes intenciones, coincidieron en un resultado común: desarmar el Estado, sus agencias, su funcionariado, sus normas, su ética, su capacidad de pensar. En la educación, esto se tradujo en el abandono de la función directriz del Estado nacional y en la reducción de recursos presupuestarios, clara señal de que la educación había dejado de estar entre sus prioridades. Un caso típico fue el de la transferencia de las escuelas y colegios a las provincias, generalmente sin los recursos correspondientes.
A eso se agregó, en los años 90, la reforma educativa. Hubo en ella un esfuerzo valioso de actualización de los contenidos, pero se le agregó una reestructuración de los ciclos -la EGB, el polimodal- cuya necesidad no era evidente y cuyos costos fueron altísimos. Se sostuvo que era necesario un cimbronazo institucional para que cada docente cambiara sus rutinas. Quizá sea así en otros contextos. Pero en la Argentina de los años 90 lo que se hizo fue destruir lo que había sin tener los medios de construir algo nuevo. Esa fue la contribución más importante del Estado a la crisis de la escuela pública, a la que por entonces decidió considerar la escuela de los pobres.
Con respecto a la sociedad, coexisten hoy tres mundos separados: una minoría muy rica, un gran sector de pobres y otro gran sector de clases medias, sobrevivientes de la vieja Argentina y tradicionales animadoras del viejo proyecto educativo. Entre estas clases medias, un sector muy amplio apreció tradicionalmente la calidad de la escuela pública y sobre todo valoró su carácter común y su contribución a la integración social y a la formación de ciudadanos. Su acelerado deterioro, notable en las dos últimas décadas, llevó a la mayoría de ellos a enviar a sus hijos a escuelas privadas; quizá no se entusiasman con sus orientaciones culturales ni se ilusionan con su nivel pedagógico, pero aprecian que al menos las clases se dictan. Esta deserción de las clases medias ha hecho una contribución importante a la crisis de la escuela pública, reservándola para quienes no pueden pagar otra.
La gran novedad de la sociedad argentina es la formación de un mundo de la pobreza. Al principio fue el resultado de la desocupación y la retirada del Estado. Hoy es un mundo que tiene su propia lógica de reproducción y que no se disolverá simplemente con mayor oferta de empleo. En el mundo de la pobreza está desapareciendo la idea del trabajo regular, con todo lo que implica en términos de organización social, y la cultura del esfuerzo, el mérito y el logro ha perdido su antigua significación. Por otra parte, es un mundo donde el Estado legal tiene poca presencia, aunque la acción ilegal de sus agentes sea importante. Una zona gris, en los términos de Javier Auyero, en donde los términos de lo lícito y lo ilícito significan poco.
Finalmente, es un mundo de renovado movimiento migratorio, proveniente de provincias argentinas y de países limítrofes. Un mundo babélico, de comunidades étnicas con una cierta tendencia a la autorregulación.
Paradójicamente, la escuela es una de las partes del Estado que mejor han resistido el vendaval destructor. Que hasta cierto punto conserva su institucionalidad, su normativa, su personal, con una dosis de calificación y de ética burocrática. De hecho, un Estado en retirada les confía hoy a sus escuelas para pobres y a sus docentes la función de la inclusión, de la contención. Le pide infinidad de cosas: que alimente, que cuide de la salud, que se haga cargo de las situaciones familiares y eventualmente que eduque. Ha habido, sobre todo en los últimos diez años, una decisión de subordinar las prioridades educativas a las de la inclusión y la contención, a costa de los valores del saber y el aprendizaje, del mérito, el logro y hasta el trabajo. Una buena función, sin duda, si sólo se trata de una reproducción menos dolorosa y conflictiva del mundo de la pobreza.
Una transformación de ese mundo requiere otra política. Por cierto, la escuela no puede resolver el problema de la pobreza, pero tiene una función esencial en un proyecto más amplio. Implicaría para la escuela un desafío no menor que el de 1900. Se trata de enseñar de modo tal que los niños pobres quieran hacer el esfuerzo de modificar ese mundo. Se trata de enseñar los saberes necesarios, que no son necesariamente los más actuales. Se trata de recuperar uno que, de manera sorprendente, la democracia ha radiado: la alfabetización constitucional, la enseñanza de la ley. Pero lo decisivo está en las prácticas, las actitudes y los valores. Hay que enseñar que ser alumno es un trabajo. Que se aprende con esfuerzo. Que en la enseñanza hay logros y hay méritos que deben ser reconocidos. Y también exigencias, exámenes, estándares mínimos y promociones que no son automáticas. Varias corrientes pedagógicas han sembrado sospechas sobre estas palabras, pero con ellas se construyeron los buenos sistemas educativos, en el capitalismo y en el socialismo.
Finalmente, se trata de volver a atraer a la escuela pública a las clases medias que la han abandonado, ofreciéndoles otra vez una enseñanza de tanta o más calidad que la escuela privada. Se trata de integrar a ellos y a los pobres en un universo común. Contra la corriente de una sociedad segmentada, se trata, otra vez, de hacer a los argentinos. Es un desafío tan grande como el que enfrentó la escuela de 1900 con los inmigrantes. Como entonces, es necesario en cualquier proyecto para la Nación. Pero, por supuesto, no es suficiente. © LA NACION
El autor es historiador del Conicet-Unsam
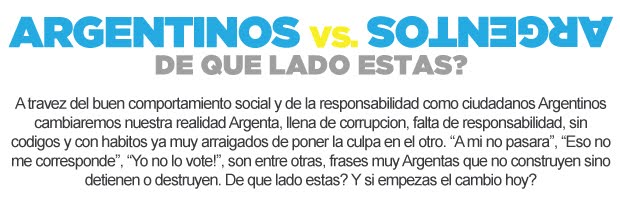




0 comentarios:
Publicar un comentario